La "década del cerebro"
- Suriña & Veronica
- 3 nov 2017
- 2 Min. de lectura

La década de los 90, en el siglo XX, también conocida como la "década del cerebro", ve un cambio en el estudio de la neurociencia desde una perspectiva social y humanística. De esta forma nacen una serie de campos interdisciplinares tales como la neuroética, la neuropolítica, el neuromarketing, y en efecto, la neuroeducación.
Combinando las aportaciones de distintos campos (neurociencia, psicología, ciencias cognitivas y didáctica) la neuroeducación pretende ofrecer información más precisa sobre los procesos de aprendizaje para así crear métodos, currículos y políticas educativas más efectivas (Carew & Magsamen, 2010).
Esta disciplina trata de desmentir en primer lugar una serie de neuromitos anclados en el conocimiento popular sobre los procesos de aprendizaje. Afirmaciones tales como “sólo usamos un 10% de nuestros cerebros”, o la creencia de que los seres humanos ven condicionado su comportamiento y aptitudes en función de la lateralización cerebral son algunas de las creencias erróneas que han llegado a condicionar la opinión pública, y en ocasiones las propuestas de innovación educativa (Pallarés-Dominguez, 2016).
Una de las cuestiones fundamentales que se ha planteado la investigación sobre neurociencia y educación es hasta qué punto puede esta disciplina informar las prácticas docentes en el aula. En el contexto actual en que falsas creencias y mitos aún dominan el conocimiento sobre procesos de enseñanza-aprendizaje, sin duda, la neuroeducación aporta una fuente fundamental de información científica contrastable. Es cierto que no se logrará hacer de cada docente un experto neurocientífico, sin embargo, esta disciplina tiene la capacidad de aportar nuevas estrategias, así como ayudar a reconocer y eliminar de la práctica aquellas que no son efectivas. Del mismo modo, acercarse al proceso pedagógico desde una perspectiva neurológica permitirá descubrir qué procesos están realmente implicados en distintas tareas. Como explica, Zadina (2015), un aparente problema de procesamiento matemático o de lectura podría en realidad deberse a dificultades en memoria a corto plazo.
Más allá de los factores cognitivos, una buena comprensión de los factores emocionales implicados en el aprendizaje, así como del impacto del estrés y la ansiedad en el cerebro, permitirán a los docentes comprender por qué incluso con un método aparentemente sólido, en ocasiones, no se produce un aprendizaje exitoso (Goswami, 2006).
La neuroeducación desde su perspectiva interdisciplinar focaliza su atención en cómo se aprende, poniendo en el centro de la discusión al alumno, como individuo, y ofreciendo una muy necesitada alternativa a los modelos educativos actuales tan centrados en los resultados.
Referencias
Carew, T. J., & Magsamen, S. H. (2010). Neuroscience and education: An ideal partnership for producing evidence-based solutions to guide 21st century learning. Neuron, 67(5), 685-688. doi:10.1016/j.neuron.2010.08.028
Goswami, U. (2006). Neuroscience and education: from research to practice?. Nature reviews neuroscience, 7(5), 406-413.
Pallarés-Domínguez, D. (2016). Neuroeducation in dialogue: Neuromyths in theaching-learning process and in moral education. [Neuroeducación en diálogo: Neuromitos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la educación moral] Pensamiento, 72(273), 941-958.




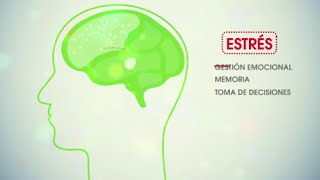
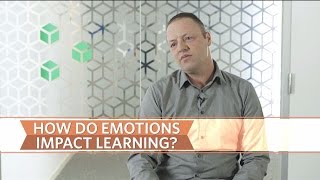
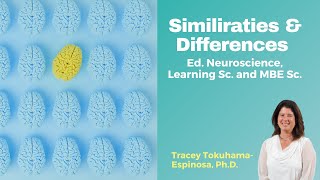
コメント